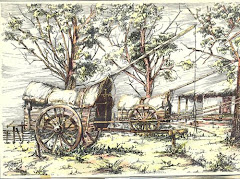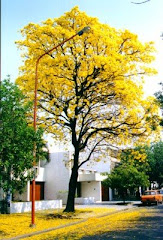skip to main |
skip to sidebar
 Había estado soportando unos días de intenso calor en la ciudad, y los nervios estaban a flor de piel. No sabía por qué, pero en la oficina, yo callaba un largo y tenso silencio o discutía por todo; era como una bomba a punto de estallar.
Había estado soportando unos días de intenso calor en la ciudad, y los nervios estaban a flor de piel. No sabía por qué, pero en la oficina, yo callaba un largo y tenso silencio o discutía por todo; era como una bomba a punto de estallar.
Nada parecía estar en orden. Como si un manto eléctrico se tendiera sobre mí, como cuando se espera algún acontecimiento importante o bien, algo está sobrando por el entorno.
.......Estaba ya en la segunda semana de supuesto descanso – vacaciones- y nada había cambiado. Llegué a orillas del mar para espantar la morriña y no lo estaba consiguiendo, seguía molesta por todo.
La noche pasada fue terrible, no logré conciliar el sueño. Pensé que sería a causa del calor húmedo, el mal tiempo, los mosquitos, o el ruido de afuera. Pero lo cierto, es que seguía con mis nervios muy tensos.
A la hora del desayuno, todo pasó en el mayor silencio. Maura, que me conocía muy bien, hizo todo en la mesa como para agradarme, yo lo noté, pero no abrí la boca para agradecer. Mi humor no había mejorado para nada.
Al levantarme sólo dije, voy a dar un paseo por la playa. En vacaciones siempre ocupábamos el pequeño chalet que fuera de mis padres, a orillas del mar, en Río das Ostras, a 90 Km. al norte de Río de Janeiro. Una pequeña población de pescadores. El sitio ideal para olvidarse de los problemas de la gran ciudad.
Para mi, siempre fue un verdadero placer dar largas caminatas por la arena lentamente, en las mañanas antes de salir el sol, bordeando las aguas y aspirando profundas bocanadas de aire fresco, con olor a pescado que servía para desintoxicarme y luego un chapuzón en el mar, para volver a casa contenta.
Era sábado y había amanecido gran cantidad de carpas tendidas en la playa. Siempre era sí, los viernes a la noche, llegaban los grupos de bañistas y se adueñaban de las orillas.
La algarabía era total, los mayores trabajaban para dejar lista sus tiendas de playa y los niños correteaban por la arena recolectando conchas y caracoles, que luego los comparaban y reían a grandes voces.
Me quedé mucho tiempo entretenida observando ese trajín cuando sentí que el sol estaba haciendo de las suyas en mi rostro y me puse a caminar lentamente tratando de despejar mi mente.
Noté al poco tiempo, que una calma increíble se adueñó del paisaje, hasta las olas del mar parecían haberse diluido en la arena sin hacer el menor ruido.
No me había percatado que a lo lejos, en el horizonte amarillo, se había formado una franja roja y gris, que se ponía en movimiento hacia la playa. A medida que avanzaba, nos enviaba una brisa fresca muy agradable.
Los cambios de tiempo a orillas del mar suelen ser inesperados. Ya había llegado a una curva bastante alejada del lugar donde se encontraba la casa, y
antes de que pudiera reaccionar y volver, ya la llovizna estaba regando la playa con sus grandes gotas calientes y me obligó a acelerar el paso para ponerme a resguardo.
Miré hacia el mar y la cortina gris era tan espesa que no reconocí el paisaje, que hasta unos minutos atrás era todo verde y amarillo; se había cubierto de un espeso manto mojado, ocultándolo todo; quedé ensimismada contemplando aquel fenómeno. No era nuevo para mi, pero siempre tenía un matiz diferente, un misterio cada vez más profundo.
Unos minutos apenas duró el chubasco, pero suficiente para apagar el fuego que calentaba la arena, y la nube pasajera ya corría veloz hacia otras playas.
Los niños fueron los primeros en reaccionar y salir de nuevo a ocupar la playa y sus gritos llenaron la mañana de aquel lugar ocupado por pescadores y bañistas, deseosos de pasar un lindo fin de semana.
Tanto fue mi embeleso, que había quedado sola, quieta, mirando el vaivén de la gente desde bajo aquel árbol que me sirvió de cobijo.
Una tierna vocecita me sacó del desconcierto, mientras tomaba mi mano, decía: “¿quieres ayudarme a construir un castillo de arena?” Y tiraba mis dedos como suplicando que no me negara.
La miré con un poco de curiosidad y ya mis pies iban tras ella hacia la playa. Al rato me encontré arrodillada en la arena mojada escarbando de aquí, amontonando por allá, ayudada por la niña, hablando y riendo como no lo había estado haciendo desde mucho tiempo atrás.
Era como si hubiera retrocedido un montón de años, hasta aquella época en que pasaba días enteros con mis hermanos construyendo castillos de arena en el mismo sitio que hoy, sin preocuparnos por la hora, ni por el quebranto de mamá, ni por la gente que muchas veces nos rodeaban para admirar nuestro trabajo.
De pronto me encontré jugando con deleite y disfrutando del momento hasta el punto de olvidarme que acababa de cumplir 36 años, desbaratar un matrimonio de 9 años y salir apenas de un problema delicado de salud, que había desembocado en una intervención quirúrgica, de la que apenas me estaba reponiendo. Casi todo al mismo tiempo, en menos de tres meses y quedó como saldo un gran dolor de cabeza, varias cuentas que enfrentar y para colmo, sola.
Otros niños se acercaron para admirar la obra de arte, pero la amiguita que me estuvo acompañando, la misma que me suplicó que la ayudara, se había cansado y sin decir palabras se alejó del lugar. Una actitud típica de los niños.
Me sentí ridícula de pronto sentada allí sola, moldeando la arena. No supe qué decir, a quienes me rodeaban. Sólo atiné a invitarlos a que me ayudaran. Y un rato después, hice lo mismo que había hecho mi amiguita.
Tenía la mente bien despejada y el alma quieta, casi tibia. Una sensación de paz me invadió en el trayecto de vuelta a casa. Demoré el paso tratando de encontrar con la mirada a la niñita pero no lo conseguí.
En el fondo, pensé que fue un ángel que vino a sacarme de aquel marasmo en que estaba estancada desde hacía varias semanas. Sí, un ángel encarnado en esa bella niña de rizos dorados y ojos azules como el mar...
Suspiré profundamente antes de entrar, como queriendo dejar afuera de casa hasta el último atisbo de morriña y me sentí tan liviana que hasta tenía ganas de cantar.
Un ángel me había visitado aquel día para apagar el fuego que ardía en mi pecho, y llevome de paseo hasta mi alegre niñez sin prejuicios y sin quebrantos... Y ciertamente lo había logrado. El agua salada y en aire fresco de los días que siguieron hicieron el resto.
Pasé todo el resto de mis vacaciones paseando por la playa y nadando cada mañana… Nunca encontré a la niña de los rizos de oro y ojitos azules como el mar. Al cabo de una semana volví a mi rutina, ciudad y oficina… pero venía tranquila, preparada para enfrentar cualquier problema. El ángel me ayudó a entender que cada tiempo trae su propio quebranto y que debemos afrentarlos de a uno, sin martirizarnos. 
 Febrero, tardecita caliente, callada y seca; la voz apagada y ronca de mi abuelo comenzó diciendo… esto me hace recordar otra tarde perdida en el ayer…¡Tantas tardes Dios mío!
Febrero, tardecita caliente, callada y seca; la voz apagada y ronca de mi abuelo comenzó diciendo… esto me hace recordar otra tarde perdida en el ayer…¡Tantas tardes Dios mío!
-Cuenta abuelo, lo que recuerdas… dije trepándome a sus rodillas.
-Era una tardecita caliente, bajo el añejo tajy con su vestido de color violeta. Una cigarra bullanguera que anuncia las sandías, llenaba los ámbitos con su chirriar agudo, penetrante, profundo de verano y sed.
Todas las tardes del Chaco auténticamente paraguayas, son parecidas para los hermanos labradores, - sabías? Una fusión de colonos europeos e indígenas autóctonos- resignados, austeros, con sus cansancios rebeldes, sus esperanzas fallidas, su agreste belleza y su candor campesino.
Aquel chirriar, que representaba el llanto de la madre naturaleza; un gemido agudo y triste, pidiendo agua para enfriar la tierra ardida y alimentar las raíces sedientas del plantío de sésamo cercano. Insistía una y otra vez la cigarra; su cantar sonaba a letanía; desolada, monótona; aquella canción quejumbrosa del atardecer seco y lejano, llena de presagios; de pronto calló; el silencio cayó sobre el paisaje mediterráneo, sobre las espaldas del labriego que oteaba la noche.
El silencio fue metiéndose en las casas vecinas, en el camino amarillo y caliente, en el montecillo cercano convertido en esqueletos. Al rato parecía que todos se habían dormido en ese mundo olvidado, esperaban tensos algo indefinido. Silencio de espera…
La figura chorreante y encorvada, sentada a la sombra agujereada del tayy, con la guampa, vieja confidente, entre las manos crispadas de espera angustiosa, miraba aquella línea donde termina la tierra y comienza el cielo –horizonte de esperanza- Tenía seca la mirada de tanto mirar la nada; tenía seca la boca de callar su calma y su callada porfía.
Allá estaba el poniente rojo, caprichoso, desafiante; sin nubes, sin viento, como en rebeldía permanente con el destino de aquella pobre y solitaria aldea.
La bola de fuego roja y amarilla, en el ocaso caliente, se escondió lentamente y las primeras sombras moradas del crepúsculo se arrastraron sin ganas sobre el plantío tristón, mudo, encorvado, sediento de espera; sobre el hombre sentado en actitud de oración, de sumisión, de entrega a la tierra amada.
Todo era quietud... ni un solo parpadeo del hombre; como si cualquier movimiento pudiera interrumpir aquella corriente de comunicación entre la sombra y su creador; un ruego lastimero, un suspiro apenas. Era un juramento, un acto de fe hacia la naturaleza que a pesar de todo, formaba parte de su vida, era él mismo.
No sé cuánto tiempo duró aquel silencioso monólogo célico con el cuerpo estremecido; una hora, tal vez; o un siglo... cuando de pronto; un fogonazo amarillo y blanco en el horizonte lejano, una luz de esperanza, acompañado de un estampido de gloria, se arrastró perezosamente hacia el este como murmurando su enojo. La palabra “esperanza” tenía significado para el hombre en aquel preciso instante.
Con los brazos en alto, dio un gracias silencioso al Dios de las cosechas, infinitamente generoso. Sonrió apenas, extendió sus brazos musculosos en un gesto de abrazar la vida, que caía ya en aisladas gotas calientes sobre el sembradío cercano. Su vida, su alimento, su andar estaban en juego en ese momento.
Entró al rancho, puso el sombrero piri en el clavo que siempre lo esperaba y fue a sentarse en el viejo camastro, que lanzó un crujido monocorde al sentir el peso de su dueño sobre sus cuerdas gastadas... y se dispuso a dormir una noche tranquila, llena de ilusiones, diferente…
Pasó una hora, que pareció un siglo; despertó sobresaltado por tanto silencio y notó que aquella insipiente esperanza abortó antes de la media noche. Cada vez se hicieron más distantes los lampos y los truenos; y esa calma que se cernía de nuevo sobre el rancho, lo puso tenso como las cuerdas del arpa, y lleno de culpas, como si el tener esperanzas fuera un pecado.
De un salto se puso de pie en medio del cuartucho oscuro, cerró el puño de impotencia y golpeó el horcón de madera que le servía de perchero en medio de su pobre rancho.
Había soñado un mañana luminoso, lleno de ilusiones, de trabajo fructífero, de mieses el flor; y resultó una noche más de desilusiones, de larga espera, se sudor y llanto...
Este es el vivir cotidiano del hombre que ama la tierra y se entrega a la tarea más noble y hermosa, exprimirle hasta sacar de ella el pan para sus hijos; tienen nombre, son reales y viven en el Chaco paraguayo... y se hizo un largo silencio.
- Fue aquí mismo abuelito?
- Si, mi niña… y fui yo mismo. Y su voz sonaba a lejanía, a recuerdos tristes, a esperas.

 Verano, vacaciones y añoranzas, van siempre unidos en mis recuerdos. Los días de enero son casi sinónimos de soledad, son mi tiempo de entrar en mis adentros; a la inversa de lo que sucede con los niños de mi país, para ellos es tiempo de diversión.
Verano, vacaciones y añoranzas, van siempre unidos en mis recuerdos. Los días de enero son casi sinónimos de soledad, son mi tiempo de entrar en mis adentros; a la inversa de lo que sucede con los niños de mi país, para ellos es tiempo de diversión.
Desde que no tengo niños, mi vida se desliza lenta y vacía de gritos, pero llena de recuerdos queridos. Algunos alegres, pícaros otros, melancólicos los más.
La historia que hoy rescaté de mi gastada memoria, tiene matices de un pasado no muy reciente, pero vivido con mucha intensidad. Son parcelas de mi vida que no quisiera olvidar, suspiros de mi alma que me agradaría retener muy bien guardados en algún rinconcito, tibio que puede ser tu corazón.
La melancolía del verano en la ciudad, dirigió mis pasos aquel día, hacia la blanca casita que fuera de mis padres, que tras la muerte de ambos, había quedado vacía, triste y solitaria. Yo nunca la volví a visitar.
Pero esa tarde mi alma estaba hacha un ovillo y necesitaba con todas mas ansias estar a solas en aquel lugar de mis recuerdos infantiles . tan bellos y lejanos en el tiempo pero nuevos en mi mente- para hablar con los duendes que vienen cuando los dueños se van.
Dicen las abuelas que el espíritu de los muertos quedan por mucho tiempo rondando los lugares queridos por donde habían vivido, llamándolos, extrañándolos, impregnando el lugar con su presencia y su amor… eso dicen.
Aquella presencia invisible pero tibia y acogedora, era lo que estaba necesitando para aplacar mi ansia de compañía y ternura.
Me recibió la estancia en penumbra y un vaho raro impregnado de eucaliptus; mamá siempre los tenía distribuidos por los pasillos en sendos búcaros, o en las habitaciones para mejorar el ambiente, lo recordé en ese momento.
Crucé una, dos, tres habitaciones sin detenerme, hasta abrir la puerta trasera que daba al pequeño patio; salí al corredor para aspirar en aire fresco de afuera.
El patio pequeñito estaba vestido de silencio y hojarascas de nogal; silencio de risas, de ternuras, de alas, de amor… silencio de ausencias que es como decir añoranzas de esperar en vano. Una quietud infinitamente dulce, que me subió a la garganta, se instaló ahí toda la tarde para inquietar mis latidos.
La casita humilde del barrio obrero, hoy está desierta de los consejos de papá, las canciones de mamá, los rosarios de la abuela y las risas infantiles. Sólo el señor silencio se pasea perezoso por los cuartos. Silva bajito, se queja tal vez; da vueltas y más vueltas buscando la tibieza de los que ayer la habitaban y que en las tardes apacibles, le brindaban un poquito de calor.
Miré el cuarto desde ese lugar , me dio la sensación de que estaba esperando la llegada de mamá, su vuelta del trabajo por las tardes y la algarabía de los abrazos.
Me senté un momento en el corredor, cerré los ojos… ¡La mecedora de papá! guardaba aún el calorcito de su cuerpo.
Una casa solitaria se parece a un nido, pensé. Un nido abandonado entre las ramas de un árbol desnudo, con sus ramas de esqueleto extendidas hacia el cielo, sin palabras, sin por qué… Un escalofrío recorrió mi columna, como si el recuerdo tuviera alas y con ellas me rozara al pasar.
Un largo suspiro salió de mi pecho, presuroso como si llevara la sombra de tanto abandono; exhalé aquel aire vaciando mis pulmones, tratando de hacer más leve la nostalgia del ayer. Ellas no se escapan en un suspiro solamente, perviven y a veces duelen hasta las lágrimas.
Los ecos y los trinos, todos se ausentaron. Sólo quedó entre el silencio… más silencio que silba en mis oídos y se clava en el corazón, que ahora late acelerado queriendo huir de tantos recuerdos que reviven en la carne y en mi mente. Tiernos momentos, instantes felices o minutos de grata dulcedumbre.
¿Era un sueño, un deseo o simplemente un recuerdo? ¿Por qué entonces ese escozor en el pecho? Decidí sacudirme, para acallar el alocado galopar de mi corazón.
Al pararme, mis pies hicieron crujir las hojas secas del nogal amontonadas por todas partes, era como un conjuro al silencio; las hojas lloraban las risas ausentes, el silencio de baleros, la falta de goles y de unas manos lanzando bolitas.
Recordar es muy hermoso si los momentos pasados lo fueron, por eso pensé que aquel sitio sin mis padres, no merecía toda esta tristeza que me embargaba. Mi vida y la de mis hermanos fue tan placentera que debería sentirme feliz de poderla recordar. Pero debía admitir que la ausencia física de mis progenitores me producía una rara sensación.
Miré hacia en sol, sus últimos rayos, entraban por la ventana a buscar los rizos dorados de mi hermanita menor, o las negras mechas de mamá para acariciarlas con su calorcito, como la hacía ayer; al rato, sin ellas, salían por el patio, buscando, llamando, hasta que al fin se encogían y se alejaban hacia el poniente rojizo, para volver mañana a cumplir el mismo ritual. Todo en aquel sitio seguía el mismo ritmo.
La casa paterna está callada desde hace dos meses y algo más, con un silencio de muerte, de olvido. Primero fue mi madre y al poco tiempo, papá. La ausencia lo llevó muy pronto… un día sus ojos se apagaron calladamente, como un débil candil. Dejando una oscuridad en el entorno. El patio quedó en sombras, y las ventanas se oscurecieron.
Tomé el valor necesario y recorrí las habitaciones, todo estaba intacto desde aquel día, no tenía ganas de tocar nada; allí solo faltaba la risa de mamá. Como una autómata prendí y volví a apagar algunas luces en un gesto rutinario. Yo sólo me movía por inercia, sin conciencia, ni emociones.
Salí de aquella ensoñación, me encontré sola, parada en medio de mis recuerdos, en la sala vacía y oscura. Apresuradamente me dirigí a la salida, y así como llegué, desaparecí dando vuelta en la esquina, confundida entre la gente.
Verano, vacaciones y añoranzas, así había comenzado la tarde, pero con la oscuridad vino la calma; una gran satisfacción, el recuerdo cariñoso del deber cumplido, un amor inmenso que llenó de ternezas mi alma. Me di cuenta que se rompió el hechizo y que de ahora en adelante vendría con más calma. Segura de que en ese lugar encontraría la paz. El fresco de la noche golpeó mi rostro con un airecito nuevo.
Quizá mi madre me devolvía en esa caricia, la visita de hoy a esa casa paterna que se llevó mi infancia con todo su cargamento de travesuras y dejó a cambio el recuerdo de una hermosa familia y unos padres maravillosos.